Epistemologia de la cultura científica, "alfabetización", actitud hacia la ciencia
Epistemología y cultura científica, tarea 4b
CULTURA CIENTÍFICA / ALFABETIZACIÓN / ACTITUD HACIA LA CIENCIA
El incremento de la cultura científica de la población es una actitud de los científicos que surge con fuerza por parte de los científicos de izquierdas en el s.XIX, en que se plantea la responsabilidad social de la ciencia. Ya Galileo había querido divulgar los descubrimientos científicos escribiendo en italiano y no en latín, para ser entendido por el público en general.
Pero es a finales del s. XIX y comienzos del XX cuando los científicos entienden que el
público en general tiene derecho a conocer lo que la ciencia va descubriendo, pues son
cuestiones que afectan a su vida diaria.
Consideran que el progreso político y social depende no sólo del progreso científico y
tecnológico, sino del progreso de la cultura científica de la población en general.
En los años 80 los estudios de Comprensión Pública de la Ciencia comienzan a hacerse de forma sistemática por parte de las instituciones, en aras de aumentar el conocimiento de la ciencia por arte de la población, lo que repercutiría en la mejora de la calidad de vida de todos: aumento de la prosperidad de cada país, mejora de la capacitación para tomar decisiones individuales más saludables, mejor comprensión del mundo y evitar la influencia de las pseudociencias.
En este momento se empieza a hablar de “alfabetización científica” de la población, como habilidad suficiente para interpretar la información significativa (un símil con el término alfabetización que en el s. XIX significaba aprender a leer y escribir).
En los 70 ya se hablaba de analfabetos funcionales, y se ha seguido usando para referirse a incompetencias en determinadas áreas (salud, informática, tecnológica, científica...) Durante 30 años se ha ido conceptualizando la alfabetización científica como el incremento en cultura científica por parte de la población. Desde 1988 se han empezado a aplicar cuestionarios estandarizados sobre el conocimiento en ciencia y tecnología, primero en EEUU e Inglaterra, después en la Unión Europea. Los resultados parecían mostrar que la población tenía muy baja cultura científica, había un gran déficit de conocimiento científico.
Esa ignorancia sobre la cultura científica hace a la población vulnerable a miedos ancestrales, y a caer en creencias irracionales que la pueden perjudicar por impedirle el acceso a los avances científicos que influyen en la mejora de la calidad de vida.
Y desde el mundo de la ciencia se entiende que la ignorancia o falta de comprensión de la ciencia hace que la población sea escéptica y crítica con sus logros. Por ellos los gobiernos han de incentivar la alfabetización científica de la población. Por el bien de la población y del progreso científico.
Se apela a la alfabetización científica para subvertir la actitud negativa hacia la ciencia. Para que la población pueda “enfrentarse a la ciencia de forma respetuosa para con los científicos” y expertos..., y pueda “realizar juicios sobre asuntos de relevancia personal y social” (Thomas y Durant ,1987).
Se asume un déficit de actitud positiva hacia la ciencia en base a los bajos niveles de alfabetización que se han detectado.
Pero el hecho de asimilar alfabetización científica a cultura científica tienes implicaciones tanto en los planes de acción como en el diagnóstico, analiza M. Lázaro en su tesis doctoral.
A finales del s.XX comienza a cuestionarse tanto el concepto de cultura científica que se pretende ampliar en la población, así como los medios de medición de su grado de capacitación para comprender, asimilar y utilizar en la vida diaria y social los aportes de la cultura científica.
Se introduce el concepto “apropiación social de la ciencia”, que se basa en una visión de la comunicación de la ciencia bidireccional. Se cuestiona que las actitudes hacia la ciencia y tecnología dependan únicamente del nivel de alfabetización científica: puede darse un alto grado de conocimiento científico asociado a alto grado de escepticismo y cuestionamiento en ciertos temas.
Por otro lado la cultura científica ha de contesxtualizarse, ha de tener en cuenta la cultura local del público al que se le transmite, el momento sociológico, político y económico, creencias más arraigadas, para adecuar el mensaje. Así mismo conviene transmitir a las personas del público la historia contextual de los avances científicos , para que entiendan también emocionalmente los procesos, hagan suyas las luchas de las personas que investigan y la emoción de sus logros, lo que hará que recuerden mejor lo que se les ha transmitido y puedan integrarlo en su sistema de creencias, favoreciendo una elecciones más libres en sus vidas.
Esa “apropiación” de la cultura científica va a permitir a las personas comprender los conceptos y construcciones científicas, entender los argumentos de discusiones científicas y tecnológicas, y apropiárselos para enriquecer sus conocimientos, moldear sus valores, incluidos los éticos, influir en su sistema de creencias, permitiendo tomar decisiones críticas y documentadas.
En 2005 se puso en marcha el Proyecto Iberoamericano de Indicadores de Percepción Pública, cultura Científica y Participación Ciudadana, con participación de la FECYT, para elaborar indicadores regionales del concepto de cultura científica contextualizada en las particularidades de cada región, “cultura científica significativa”, y que permitan la comparación internacional.
Así la Apropiación Social de la Ciencia implica la adquisición de cultura científica en un proceso de participación individual de las personas, bidireccional, que beneficia a las personas participantes y a la sociedad en general, redundando en una facilitación social para la investigación científica u tecnológica, y una mejora vital para la población.


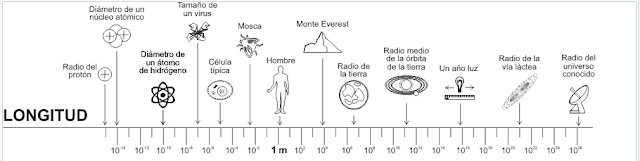
Comentarios
Publicar un comentario